La amnistía que se está tramitando actualmente, y que implica la revocación de los consensos que hicieron posibles los últimos 47 años de democracia en España, es, en realidad, la culminación de un proceso que, de alguna forma, comenzó en el año 2012. Si pensamos que es un fenómeno puntual y desconectado de la progresiva degradación del Estado de Derecho que padecemos desde hace más de una década, será imposible identificar las medidas que deben adoptarse para devolver la salud a un sistema democrático que, más allá de lo que indican los rankings internacionales -que siguen considerando a España como una democracia plena-, presenta deficiencias que, de coyunturales, están pasando a estructurales.
Estas deficiencias se vinculan de manera esencial -a mi juicio- con el progresivo abandono de un principio que es esencial en la democracia moderna: el poder público solamente puede actuar dentro de los límites legales; lo que implica que cualquier actuación de la administración ya no en contra de la ley, sino al margen de ésta, es ilegítima. Los que estudiamos Derecho en las últimas décadas del siglo XX lo tenemos claro, pues se nos explicó con detalle en qué forma se había conseguido limitar la discrecionalidad de la administración hasta llegar a un punto en el que toda la actuación del poder público ha de incardinarse en el marco que dibujan las leyes; lo que a su vez tiene como corolario el control jurisdiccional de toda la actividad administrativa.
La Constitución de 1978 recoge estos principios, que parecían triviales hace cuarenta años y que, sin embargo, en la última década están siendo puestos en cuestión, no solamente por la vía de los hechos, sino también de las palabras. Es decir, el poder público no solamente actúa de manera expresa al margen de la ley, sino que, además, pretende estar legitimado para ello; lo que aún resulta más grave, porque debería preocuparnos, más incluso que las actuaciones ilegales, la asunción de que esas actuaciones ilegales son adecuadas y que, por el contrario, lo injusto es pretender que el poder público se someta a los límites que establece la ley y que controlan los jueces. Si se tolera tal actuación del poder al margen de la ley se legitima el totalitarismo y la privación de derechos. Quizás no mañana, pero se trata de un camino que se acabará recorriendo.
No exagero. El poder público, y más en la actualidad, cuando dispone de herramientas que permiten obtener información detallada de todas las personas, tanto en lo que se refiere a su vida personal o familiar como en relación a su trabajo o a sus finanzas, ha de ser controlado y limitado porque asume el monopolio de la coerción física en la sociedad. La capacidad que tiene para controlar a las personas y limitar su actuación (lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia) solamente será legítima cuando se ajusta a los límites legales y puede ser controlada por los tribunales. El equilibrio entre ley, administración y jueces es lo que garantiza las libertades y los derechos de todos. Romper ese equilibrio supone poner en riesgo dichas libertades y derechos, ya que la mera amenaza de su privación ya es una limitación de los mismos.
Es por lo anterior que resulta imprescindible exigir siempre y en todo momento a las autoridades y poderes públicos el respeto más exquisito a la ley; una ley que, por supuesto, incluye la Constitución, los instrumentos internacionales y el Derecho de la Unión Europea. Ciertamente, es posible que existan discrepancias sobre la interpretación de esos límites, lo que podría llevar a que el poder público llevase a cabo actuaciones que con posterioridad son declaradas ilegales; pero resulta inadmisible que ese mismo poder público obre de manera abiertamente contraria a la ley. Llegados a esa situación no puede demorarse la adopción de medidas que reconduzcan la situación. De no actuarse de inmediato nos podemos encontrar con una situación mucho más grave, de más difícil reversión y con un daño exponencialmente mayor a los principios esenciales del Estado de Derecho y de la democracia. Lo sucedido en Cataluña lo ejemplifica, tal y como veremos.
Para apreciarlo, tenemos que partir, como adelantaba, del año 2012. El Parlamento de Cataluña aprobó entonces una Resolución que proclamaba la soberanía de Cataluña y su derecho de autodeterminación; esto es -es lo que se quería expresar- su pretendido derecho a la secesión.
Unos meses más tarde de esta Resolución, el Parlamento aprobó otra que reiteraba el carácter soberano de Cataluña y su "derecho a decidir".
Estas declaraciones suponían una vulneración de la Constitución que no podían ser achacadas a un desconocimiento de la misma, sino que implicaban su desafío directo. El gobierno llevó al Tribunal Constitucional la segunda de estas resoluciones; pero se trataba de una medida insuficiente para enfrentar el peligro que suponían. Cuando alguien actúa conscientemente ya no al margen de la ley, sino contra ella, que se declare dicha contradicción no añada nada. Al revés, si la actitud de desafío continúa una vez que la ilegalidad ha sido declarada, esa legalidad pierde valor ante la opinión pública, quien acaba acostumbrándose a que los poderes públicos operen al margen de los límites que establece la Constitución. En noviembre de 2104 pudimos constatar la gravedad de la situación, cuando, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional se llevó a cabo en Cataluña una consulta que desempeñaba la función de un referéndum de autodeterminación.
La reacción del gobierno, entonces del PP fue, sin embargo, la de esperar acontecimientos. Los continuos recursos al Tribunal Constitucional conducían a continuas decisiones del Alto Tribunal que declaraban lo que era para todos evidente, la abierta rebeldía institucional de la Generalitat; un rebeldía que incluyó la llamada a gobiernos extranjeros para que apoyaran sus pretensiones frente al gobierno español.
Permitir que las autoridades públicas, de manera abierta, ejerzan su poder para destruir el orden constitucional es una grave dejación de funciones. Mirar para otro lado o limitarse a impugnar ante los tribunales actuaciones conscientemente contrarias a la legalidad supone admitir una quiebra en el ordenamiento constitucional que, al no ser reparada en el primer momento, hace que se extienda tanto la tolerancia hacia la actuación ilegal del poder público, como la legitimación de éste ante otros estados e instancias internacionales. Si la Generalitat actúa en contra de la Constitución sin que esta actuación tenga más consecuencias que declaraciones de ilegalidad por parte de los tribunales que no conducen a ninguna consecuencia ulterior, ¿por qué otros Estados o las instituciones internacionales van a negar legitimidad a quienes la van ganando por una actuación a la que no se le pone límites? La apariencia de derecho acaba generando el derecho, como prueba la institución de la usucapión, que opera tanto en el derecho civil como en el derecho internacional público; de tal forma que la tolerancia hacia actuaciones ilegales acaba siendo un respaldo a las mismas, aunque sea indirecto. Pensar, por otra parte, que esa tolerancia acabará siendo recompensada con una vuelta a la legalidad es puro pensamiento ilusorio. El caso de Cataluña lo prueba perfectamente, puesto que, como sabemos, tras las Resoluciones de 2012 y 2013 y la consulta de 2014, en 2015 se inició un nuevo proceso que concluyó con las leyes de desconexión de septiembre de 2017, el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y las declaraciones de independencia del 10 7y 27 de octubre de ese mismo año.
Esa nueva fase de desafío comenzó por una nueva Resolución del Parlamento de Cataluña, la 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, donde se declara iniciado el proceso para la creación de un estado catalán independiente en forma de república.
La Resolución es meridianamente clara; pero es que, además, en ella se hace explícito que no se atenderá a las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se entiende que carece de legitimidad desde su sentencia del año 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Obviamente, la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución (STC 259/2015, de 2 de diciembre) podía darse por descontada; así como el nulo efecto de dicha declaración que, como sabemos, no impidió que se produjeran los hechos del año 2017 que, estos ya sí, llevaron a la aplicación del art. 155 de la Constitución.
Antes de esa aplicación, sin embargo, las administraciones catalanas actuaron al margen y en contra de la ley durante dos años de manera abierta, lo que se tradujo no solamente en la preparación del referéndum de autodeterminación y de las denominadas "estructuras de Estado"; sino también en el incumplimiento de la normativa sobre presencia de la bandera española en edificios públicos, la utilización de espacios de titularidad pública para la exhibición de propaganda nacionalista y la vulneración de la obligación de neutralidad de las administraciones públicas.
Debería sorprendernos que el gobierno español hubiera dejado hacer de esta manera en Cataluña durante años; pero lo cierto es que buena parte de la opinión pública rechazaba también cualquier intervención que llevara a la restitución de ese principio esencial en democracia: la necesidad de que los poderes públicos actúen dentro del margen que fija la ley y no fuera del mismo; mucho menos con el abierto propósito de derogar ese marco legal. De esa forma se fue creando un estado de opinión en el que las actuaciones de la Generalitat se consideraban legítimas, lo que condujo a que miles de personas colaboraran con los actos ilegales que se estaban desarrollando. Sin la tolerancia hacia esos comportamientos que observamos desde el año 2012 no hubiera sido posible la movilización que condujo a los hechos de septiembre y octubre de 2017; unos hechos que, por su extensión y gravedad, hacían que, desde una perspectiva práctica, el Derecho penal fuera ya inoperante; tal y como se demostró durante el juicio que se desarrolló en el año 2019 en relación a los hechos ocurridos dos años antes (el juicio del procés); un juicio en el que fueron varios los testigos llamados a declarar que abiertamente confesaron la comisión de lo que no puede ser calificado más que como delito, sin que, sin embargo, esa confesión motivara ninguna actuación ni del tribunal que estaba juzgando ni del ministerio fiscal. Puede verse en el vídeo que recoge las intervenciones de los testigos de la defensa, donde es claro que se describe cómo se actuó para dificultar la actuación de la policía. Algunos testigos, pese a las instrucciones que seguramente recibieron no llegan a evitar reconocer que su propósito era impedir la actuación de la policía, lo que es un delito tipificado en los arts. 556 y 550 del Código Penal (00:34 y 6:49, especialmente).
Como dijo en su momento Alejandro Molina, esta falta de actuación ante esta confesión de un delito adelantaba ya no el indulto, sino la amnistía.
En definitiva, nos encontramos con una situación en la que la tolerancia durante años de actuaciones ilegales por parte de las administraciones públicas condujo, como no podía ser de otra forma, a que una parte de la población asumiera que esas actuaciones eran legítimas. Resulta inevitable, por otra parte; ya que el poder público, precisamente por ser tal, goza de la presunción de legalidad en su actuación. Por eso resulta tan importante que se evite esa actuación ilegal del poder público; una actuación ilegal que, como sabemos, continúo durante años sin que hubiera más reacción que la judicial.
Ahora bien, esta actuación judicial, si no va acompañada de otras medidas, es insuficiente. El derecho penal no puede operar más que ante situaciones excepcionales; cuando el número de infractores alcanza determinado grado, la sanción penal resulta ineficaz.
Lo anterior no quiere decir que no deba operar la sanción penal. Al contrario; si una actuación es delictiva ni el ministerio fiscal ni los tribunales son libres de perseguir o no tal actuación; sino que han de hacerlo necesariamente. Si a la actuación ilegal del poder público y a la pasividad de las autoridades que deberían impedirla se uniera la inacción del poder judicial la quiebra del Estado de Derecho sería aún mayor. Ahora bien, esto no cambia que no pueden obviarse las consecuencias de la tolerancia durante años a esa situación patológica: el ejercicio del poder público al margen y en contra de la ley; un ejercicio que, como se acaba de indicar, inevitablemente pretenderá gozar de legitimidad y que, por la propia naturaleza de la administración, está en condiciones de lograrla.
A partir de 2017, una vez fracasado el intento de secesión, los nacionalistas han centrado una parte de sus esfuerzos en conseguir la legitimación de sus acciones. Esa legitimación se construye sobre la tolerancia durante años a las actuaciones desarrolladas para conseguir la secesión; una tolerancia que permitió que el poder público en España se fracturara, de tal manera que una parte de él (la Generalitat) obraba abiertamente en busca de la secesión, mientras que otra parte, el gobierno de España, el Senado y el poder judicial, pedía o exigía -con más o menos intensidad- el cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Es esa fractura la que da sentido a la petición de amnistía; una amnistía que conseguiría que también las instituciones estatales y el Poder Judicial legitimaran aquellas acciones.
De esta forma, la amnistía se configura como un elemento que da continuidad al período de rebeldía institucional que comenzó en 2012, y lo hace en el sentido de legitimar esa rebeldía institucional. La tolerancia que, como hemos visto, acompañó a la actuación de las administraciones catalanas durante los años que van desde el 2012 hasta el 2017, se perfecciona mediante una ley, la de amnistía, que priva de la posibilidad de establecer ningún reproche jurídico a esa actuación contra Derecho del poder público. Esta dimensión de la amnistía es profundamente perturbadora. Han de diferenciarse con claridad las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos; lo que hace el poder público afecta, siempre, directa o indirectamente, al conjunto de la ciudadanía, y por eso es imprescindible, para la protección de la democracia y de los derechos de todos, que esa actuación sea siempre ajustada a Derecho. Cuando no solamente se tolera esa actuación ilegal, sino que, además, se legitima, se da carta de naturaleza a la vulneración de un principio esencial del Estado de Derecho. Una vez que este principio quiebra, el equilibrio que permite garantizar los derechos de todos deja de existir.
Desde mi perspectiva, esta es una de las dimensiones más perversas de la amnistía. Legitimar la actuación contraria a Derecho del poder público nos sitúa fuera del Estado de Derecho. La secesión no se produjo, pero con la amnistía se consagra la rebelión institucional como un mecanismo admisible, al menos en determinadas circunstancias. De esta forma, el propio legislador y las instituciones estatales permiten que la administración abuse de su poder dañando a los derechos de los ciudadanos. En definitiva, la amnistía impide que esa rebeldía institucional pueda considerarse como un mero paréntesis en nuestra historia para fijarlo de manera indeleble en el ordenamiento constitucional español. Como decía al principio, supone quebrar el marco constitucional y los consensos que lo hicieron posible. Si algunos pueden no solamente desobedecer la ley como particulares, sino como autoridades públicas la legitimidad del conjunto del sistema se ve dañada.





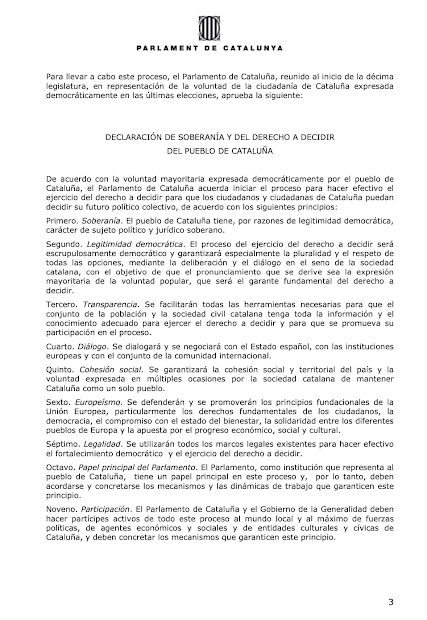




No hay comentarios:
Publicar un comentario